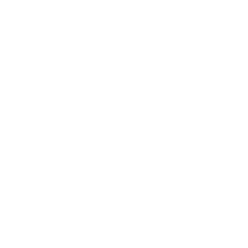Aveces cuesta aceptar que estamos perdidos en un glaciar de dudas, inseguridades y utopías. ¡Qué va! Y me da más nostalgia al ver a Martincito, mi vecinito de dos añitos, correr con desesperación por la acera jugando con su mamá, y sin ninguna telaraña de preocupación de las que yo me quejo en esta tarde. Algún día lo hará, pero sepa el Creador si tendrá mejor suerte que yo. Seguimos creciendo en traumas y dolores que se mutan en diferentes situaciones. Y lo peor de todo, es que el arreglo a mis aflicciones no se ve a corta ni lejana distancia. Diría mi abuela: “Estás apenas empezando a brotar, mi chavalo”.
El olor del café y el pastelito de banano en este rato, me alejan de las horas nubladas y húmedas que me provoca el desempleo de Leo, la pobreza de la familia Ordóñez que ya no les entra ni siquiera los centavos al día, la quebradura del pie que tuvo la semana pasada mi tío Julián y mi empleo informal que se burla por tantos años de estudio en la Universidad. Para rematar, aquella chavala de la calle de atrás, la Dulita de mis amores, ya no quiere salir por miedo a llevarles la peste a los regazos de sus abuelos. De tanto estar metida en su casa, he empezado a perder el calor de sus regazos que aún conservo en mis brazos. Siento que cada día se interpone una frontera más de entre las mil que ya nos alejan. Maldito el espacio y el tiempo que me separan de mi morena, y evitan que vaya a visitarla y regalarle un botón de rosa en forma de beso.
No han pasado cinco minutos, y la “productividad” me amenaza con que tengo que olvidar mis memorias porque no imprimen dólare$. Pero no me quiero ir sin antes haber dejado estas líneas quejumbrosas en este servidor, e imprimir una nueva huella de lo que una tarde nublada de septiembre me hizo reflexionar acerca de las preocupaciones banales del adulto. Me sumerjo en el vapor del café que sigue sus curvas mientras se levanta e invade invisiblemente el olfato del pequeño barrio en San José de Costa Rica. Vuelvo a mirar celoso, y la hora de la computadora sigue, sigue, sigue…